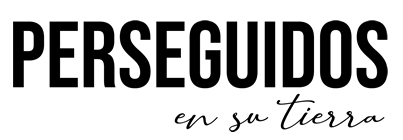El retorno al espíritu
Leonardo Hernández Murillo – Isabel Toro Hoyos
Marzo de 2019
La vida de una persona está llena de desplazamientos: se nos vuelve paisaje montarnos en bus, conocer pueblos diferentes, viajar en avión e interactuar con personas que hablan diferentes lenguas, que tiene diferentes costumbres, que piensan distinto. Lo vemos como una experiencia lejana, que se siente de verdad si el otro es de Egipto, o de Bahamas o hasta de Argentina. Algo de lo que muchas personas en el país no nos damos cuenta es que para las comunidades indígenas este intercambio cultural es un fenómeno diario.
Estas diferencias se empiezan a desdibujar cuando uno se da cuenta de lo cerca que estamos unos de los otros, a veces es solo pagar 3.000 pesos, y pasar 30 minutos en el calor de la tarde, escuchando a J Balvin o a Diomedes, por una carretera que parece que te va a dejar directamente en la playa. Camino que se sigue cuando quieres ir de Apartadó a Chigorodó, Antioquia.

Con el rechinar del seguro de la puerta y a frases amontonadas, “pasen muchachos pasen, ya se me había olvidado que venían”, el Padre Juvenal Mulcué Musse entra de nuevo a su casa sin esperarnos. Prendiendo el ventilador de techo que intenta y falla en enfriar la pequeña y oscura sala de estar. Solo cuando nosotros le pedimos que encienda la luz, su postura erguida y dominante cambia, sabe que lo vamos a grabar y eso lo pone nervioso.
De los 23 años que lleva de sacerdote la mitad los ha vivido en Urabá. Hasta hace dos años estaba encargado desde la Pastoral Social de Apartadó de la Diócesis de Urabá, de las comunidades indígenas de la zona. En compañía de las Lauritas (hermanas del convento de la Madre Laura), Juvenal ha recorrido alrededor de 60 resguardos indígenas de Urabá, como puente entre los líderes de las etnias Tule, Emberá Katío y Chamí y los Senú con la institucionalidad. Para ellos la Pastoral es el único contacto que tienen con el Estado. “Monseñor Germán García, que descansé en paz me pidió para acá y acá me quedé”, dice.
Juvenal se está acercando a los 60 años, pero aparenta muchos menos, es serio y cordial; la presencia de la ex comunicadora de la Pastoral, Bertha Durango, lo ayuda a ponerse en confianza con nosotros, cuando Bertha le dice que se va a estudiar a Bogotá, tuerce la boca y dice: “Que la que venga sea así, pilosa como usté hija”.
“me siento afortunado de haber nacido indígena”
El Padre es muy pequeño; casi parece que la casa cural fue construida a su medida. Lo que más llama la atención de esta diminuta vivienda es la nevera. Desentona con todo, como si ese aparato reclamara su propio espacio.
Juvenal se sienta en la mesa del comedor, se sube las mangas de la camisa rosada y se arregla el pelo para la cámara. Los pies callosos por la edad y el trajín no alcanzan a tocar el piso, y es en el continuo vaivén de sus pies y sus manos cruzadas e inquietas que Juvenal empieza a hablar con nosotros. Habla acelerado, se traga la “d” y la “s” del final de cada palabra y evita referirse a sí mismo. “Bueno, hijos, ¿qué es lo que necesitan saber exactamente?”.
Cuando le preguntamos por la mezcla entre la Iglesia Católica y la cultura indígena, dice “me siento afortunado de haber nacido indígena”, porque esa conexión con la tierra y sus costumbres ancestrales le permiten acercarse fácilmente a las comunidades con quien trabaja y así ser aceptado por ellas.
Los grupos indígenas desplazados de Urabá, a través de sus líderes, buscan apoyo en la Pastoral para impulsar el retorno a sus lugares de origen y preservar la cohesión de sus pueblos. Las comunidades quieren mantenerse cercanas a la espiritualidad que pierden cuando salen de su tierra, soltándose las manos por primera vez, dice que lo que más piden son los “sacramentos occidentales” y la Eucaristía.

Este acompañamiento espiritual de la Pastoral se volvió más trascendental y productivo con la llegada del Padre a Chigorodó y con su trabajo con la comunidad de Alto Guayabal en el resguardo Uradá-Jiguamiandó, Emberá en el Carmen del Darién, una zona límite entre Antioquia y Chocó.
Así como ha sucedido con la mayoría de las comunidades indígenas, la violencia fue la causa principal del desplazamiento de la comunidad. Lo curioso es que Alto Guayabal no huyó hacia centros urbanos como es la regla en estos casos. Juvenal nos cuenta que, al estar tan adentro, salir era complicado y lo que pasó fue que se desplazaron “a lo más hondo de la jungla, por decirlo así”.
Además de la presencia de grupos armados, Alto Guayabal tuvo que sobrevivir con otro factor del desplazamiento: el de la construcción de megaproyectos y mina de oro. Según Gloria Gallego, abogada y profesora de la Universidad EAFIT: “Van dividiendo a las comunidades, lo que provoca a largo plazo la disgregación del grupo de los vínculos comunitarios y culturales”. En esa medida, si no se conserva el grupo se van muriendo las tradiciones, la religión, la lengua. Es un asunto de supervivencia. “En estos momentos ellos sienten que los megaproyectos los van a condenar a la dispersión y por consiguiente a la desaparición.”
“El que se volvieran a conectar con su tierra, con lo de ellos.”
Para 2010, Alto Guayabal habría sufrido un “terrible accidente”, el bombardeo de su territorio por parte del Ejército Nacional, hecho que la comunidad aún condena no por ser accidental sino, según ellos, por ser una jugada estratégica por parte del Estado para dar vía al proyecto minero Mandé Norte.
Decididos a no desaparecer, los líderes indígenas del resguardo Uradá-Jiguamiandó, se propusieron el volver a su tierra y con la ayudad del Padre Juvenal, regresaron. “De ahí la construcción fue un proceso de 3 años que culminó en 2016″, dice el padre cuando se refiere a la comunidad de Alto Guayabal. Habla con ternura, como si el dolor de ellos fuera el dolor de sus hijos, y en su cara, siempre serena, se dibujan pequeños gestos de preocupación.
“El proceso fue entonces por diferentes proyectos productivos hasta que pudieran restablecerse allá, con cultivos propios, construcción de viviendas y escuelas, poco a poco se fueron estableciendo”, y al preguntarle cuál fue el éxito más grande de todo este proceso, estira los dedos y suspira: “El que se volvieran a conectar con su tierra, con lo de ellos.”

Aún en su resguardo de origen, Alto Guayabal está muy lejos de tener un centro médico y la protección del Ejército (“Así ellos no confíen mucho en el Estado” afirma el padre). Al verlos en un estado de arraigo a su territorio, creció su equipo de trabajo y pudo tomar un respiro y amarrarse más a Chigorodó. Aquí aprendió a apreciar a otros líderes, a los que la violencia de la región los obligó a instalarse en Medellín o en Bogotá, y que desde organizaciones indígenas apoyan a los que se quedaron atrás. El Padre piensa que, aunque al líder lo saquen de su tierra y pierda grandes rasgos de su cultura, esto se convierte en una razón para resistir.
El Padre está un poco más tenso en este punto de la conversación, nos mira como esperando que terminemos. Al día siguiente va a viajar junto al Obispo y dos médicos a Alto Guayabal, quienes ahora están de nuevo en alerta no solo por la presencia de grupos armados sino por que sus niños se están muriendo por la situación tan precaria de salud en la que se encuentran. “Salir es complicado y a los niños hay que sacarlos de allá”.
El Padre se pone de pie, dando por terminada la conversación, y nos ofrece un “fresquito”, apagamos todos los equipos mientras él abre la nevera. Con la jarra de jugo de piña en mano, nos dice; “Vengan les muestro la iglesia pa’ que Bertha se despida y ustedes conozcan”.
La capilla queda a media cuadra de la casa cural, el Padre ya no quiere hablar más, y es ahí que, sin tensiones se ríe por primera vez, nos bendice, y nos manda para la casa: “No caminen que se mojan, aunque ya si quieren irse a pie, ojo se pierden llegando al bus”.